Ante la convocatoria de huelga general por parte de los sindicatos mayoritarios para el mes de junio, Falange Auténtica quiere dar a conocer su postura ante la misma.

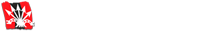 Falange Auténtica
Patriotismo democrático y social
Falange Auténtica
Patriotismo democrático y social
Actualidad
DE LA INJUSTICIA (SOCIAL)
Vicente Sanjuan Perelló
La realidad en este país, en relación con el tema de la Justicia, clama al cielo cada vez. Dicen que la Ley es una norma general escrita que emana de los poderes que tienen potestad para ello, y que los ciudadanos están sometidos a la Constitución ( super-ley ), a las Leyes y al resto del ordenamiento jurídico; y asimismo, el propio Código Civil establece que la ignorancia de las leyes no excluye de su cumplimiento.
Acto de Guareña (4/5/2002)
El sábado 4 de mayo se celebró en Guareña (Badajoz) un Acto Público falangista en el cual intervinieron los camaradas Pedro Miguel López de Guareña y Enrique Antigüedad de Alicante. Dicho acto fue convocado con ocasión de la celebración del día del trabajador, el primero de mayo y, además constituyó la presentación en Guareña del nuevo proyecto político de Falange Auténtica, continuador de una larga labor falangista en esa localidad.
Reforma laboral y defensa ilegítima de intereses particulares
Ante la bipolarización de la opinión pública entre la izquierda y la derecha ante la propuesta de reforma laboral, en la que por un lado aparecen los sindicatos y partidos de izquierdas, y por otro el partido en el gobierno y los correspondientes grupos de configuración de la opinión publica, es nuestra intención dar otra visión razonada como falangistas sobre la próxima reforma laboral:
Oprobioso Estado español
Miguel Angel Loma
Las víctimas andaluzas del terrorismo etarra no han sido pocas aunque pocos las recuerden; no me refiero a los políticos, que a ellos sí nos los recuerdan sus partidos, y hacen bien, sino a los militares, guardias civiles y policías, brutalmente asesinados en un tiempo en que sus muertes eran una especie de tributo que debíamos pagar para aplacar las iras de una raza superior eternamente agraviada. Fue un tiempo en que sin apenas oraciones ni funerales, los cadáveres de las víctimas eran remitidos a sus pueblos de forma vergonzante como si ellos fuesen los asesinos y no los asesinados. Un tiempo en que sus familiares carecieron de una palabra de consuelo de los gobernantes nacionalistas vascos, acostumbrados a administrar el silencio, la ambigüedad y la indiferencia ante la masacre de españoles étnicamente imperfectos. Un tiempo en que esa Francia, que ahora se rasga las vestiduras por el ascenso de Le Pen, era el santuario de los asesinos; Europa miraba para otro lado y Estados Unidos no había descubierto la solidaridad internacional que tan imperativamente nos reclama hoy. ¿Quién se acuerda ya de aquellas víctimas, muchas de ellas muy jóvenes, salvo sus familiares y amigos? No sé qué sucederá en los corazones de sus padres, de sus esposas, de sus hijos, cuando llegan las fiestas de su ciudad y toca divertirse. No sé si les quedarán a ellos alguna maldita gana de diversión o si se sienten culpables sólo con pensarlo.
