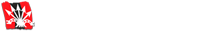Quién lo hubiera dicho, pero Juan Carlos de Borbón busca escondrijo y retiro dorado en la República Dominicana. La elección de destino no es baladí ya que, sorpréndase usted, la isla caribeña y España no han tenido tiempo de acordar hasta ahora un tratado de extradición. Fuerza es reconocer que este relajo va a resultar oportuno en una situación “realmente” incómoda como la que se avecina. Y es que, si a Don Emérito le pueden caer por todos lados, esta inesperada aventura americana no viene a apuntalar –precisamente- su presunción de inocencia. Los motivos de preocupación no escasean y, sin duda, pesaron cuando el actual usurpador de la Jefatura del Estado, Sr. D. Felipe de Borbón y Glücksburg, decidió sacudirse de encima la incómoda presencia del campechano. Adelantándose, con previsión táctica, a que la Fiscalía del Tribunal Supremo imputara o investigara a Juan Carlos por su presunto papel irregular en el caso del AVE a La Meca como al final sucederá. La cosa no acaba ahí y son de esperar las nuevas y escandalosas revelaciones afloradas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein pues, como es de dominio público, el telón de silencio mediático protector de la Monarquía tiene su capítulo vergonzante en esta historia real y es muy poco lo que se ha escrito en la España de los últimos veinte años sobre la Corte de los milagros de “Juanito”.
Si algo parece seguro es que correrán ríos de tinta sobre la vida y milagros del viejo Borbón en los próximos meses. Por eso es este un momento adecuado para abordar la cuestión desde la misma perspectiva que los falangistas hemos mantenido desde la Ley de Sucesión de 1947. A esos mismos tiempos de Franco se remontan los rumores sobre la catadura moral de Juan Carlos, en cuyas adicciones más típicamente borbónicas (tabaco, alcohol y sexo) no cejaban de insistir los franquistas ajenos al Opus Dei. Tampoco su inteligencia y cultura parecían a la altura de la alta responsabilidad que el de Ferrol le tenía reservada. Rumores nacidos en los centros mismos del poder de donde emergiera, para desgracia de España, otro personaje nefasto que se llamó Sabino Fernández Campos. Teniente General, antiguo falangista, con un saber hacer digno de mejores empresas, Sabino supo ocultar tras un muro de protección la fofa autenticidad de la real persona. Amargado por la perfidia de su Señor Rey cuando éste decidió prescindir de sus servicios, el despechado Sabino alivió sus últimos años vomitando bilis contra el Borbón, entre plato y plato de restaurantes de lujo, dejando siempre bien sentado que, por más que sus relatos resultaran esperpentos, más era lo que ocultaba que lo que revelaba. Ponía, no obstante, buen cuidado el general al elegir sus interlocutores, no fuera a hablar delante de un reputado periodista o de un político de verdadero prestigio que pudieran, estos sí, causar un daño al Rey y prestar así un servicio de verdadera lealtad a España. Maullidos de gato, que no rugidos de león, buscaba Sabino para enviar sus despechos de amor.
En todo caso, se sabía. Todo el mundo sabía de la catadura de “Juanito”. (Presuntamente, por supuesto, que no está la economía de uno como para lidiar con regias querellas.)
Pese a ello, o precisamente por esto mismo, lo cierto es que la política española encumbró a este personaje hasta el paroxismo, revistiéndolo de una dignidad y autoridad que lo hizo acreedor de un prestigio que no le correspondía, y objeto de una obediencia y pleitesía completamente hipostasiadas. Demasiado poder en manos de un irresponsable malcriado porque, ciertamente, en el caso de Juan Carlos I la irresponsabilidad iba mucho más allá de una fórmula constitucional. Era la nítida imagen de su carácter y personalidad. Presuntamente. Aquel tipo envarado, de equilibrio precario, que pontificaba discursos navideños llenos de orgullo y satisfacción, que presidía los desfiles militares eligiendo uniforme a su antojo y las medallas que habría de colgarse está, hoy, bajo fundadas sospechas penales. Decíamos los falangistas que gritar “viva el Rey” era tanto como gritar “muera España”. Por desgracia el tiempo acabó por darnos la razón.
A Juan Carlos de Borbón, con Franco, le tocó la lotería. Su vida, en lo mundano, ha transcurrido de la mejor forma que pudiera haber soñado. Enriquecido y adulado por doquier, esa vida fue una fiesta y lo seguirá siendo hasta el final. Como una fiesta es, a su vez, “el juancarlismo”, el régimen político que medró a su sombra donde la corrupción institucional habida a lo largo de cuarenta años de reinado no es sino el pálido reflejo de los turbios asuntos manejados en la intimidad de Palacio.
Una fiesta cuyos gastos, empero, ya están amortizados. Nadie pagará el champán ni los platos rotos. Cierto es que a Don Emérito le esperan el descrédito, la vergüenza y el bochorno. Pero, en mitad de su fastuoso tren de vida, a este gran vividor eso le importará un bledo. Ahora, lo que de verdad le importa ahora es la institución, la continuidad de la dinastía, no la persona del Rey que transitoriamente ocupa el trono. Además, a Felipe “el preparado” se le ve más formalito, menos caliente, más alemán y menos francés. Presuntamente. Así que “a Rey muerto, Rey puesto”. Y ya está. Sin lugar a dudas, la dignidad nacional debiera trocar el segundo verbo por “depuesto”. Pero no hay nada que temer, los supervivientes del juancarlismo (PSOE, PP y también VOX) mantendrán a Don Emérito lejos de las comisiones de investigación del Congreso. Igual que a Pujol, no sea que el viejo truhán catalán cumpla sus amenazas y venga a complicarle aún más las cosas a Su Emérita Majestad.
El cielo es limpio. Al menos el cielo es limpio…
Juan Ramón Sánchez Carballido.