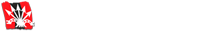En las economías abiertas hasta las lindes mismas de la globalización, la variable de la competitividad constituye el factor determinante no ya del éxito, sino de la mera supervivencia, de las empresas y las economías nacionales. La competitividad, por odioso que haya podido llegar a resultar el término, determina indefectible nuestro presente y nuestro futuro comercial. Quien desee colocar su oferta en el gran mercado de los bienes de consumo -que ya ni siquiera es local ni regional, sino mundial-, habrá de esforzarse para que su producción resulte barata y su precio, en consecuencia, competitivo.
Una empresa o una economía son competitivas, se nos dice, cuando igualan los patrones de eficiencia vigentes en el resto del mundo, al menos en dos aspectos: calidad del producto y coste de los recursos.

Siempre se pueden arriesgar algunas fichas en el juego de las combinaciones entre la calidad y el precio. Pero no demasiadas. El precio sigue siendo el factor determinante en la opción de compra de una inmensa mayoría, dispuesta a sacrificar algunas ratios de calidad a cambio de alcanzar la frontera, cada vez más difusa, del fin de mes; de otra forma, “los chinos” y los “todo a cien” no disfrutarían de esa presencia tan agobiante en nuestras calles.
En la segunda variable, la carestía de los recursos, parece residir -más bien- la clave. Inmediatamente, las conexiones sinápticas del cerebro bombardeado por la propaganda recorren un camino mental pregrabado en la memoria. No somos competitivos porque nuestro mercado laboral es rígido; hay que reducir nuestros salarios a la mínima expresión y así, de paso, controlamos la inflación; debemos aceptar el recorte de derechos laborales porque resultan, cómo no, un factor de encarecimiento de nuestra oferta frente a los precios de la competencia. En una palabra, la perorata, la vulgata de las oligarquías económicas repetida ab nausean por sus más fieles servidores: los políticos.
Mientras tanto, los datos rebaten las palabras. En Europa se gana mucho más, se disfrutan jornadas laborales más reducidas y se registran periodos vacacionales de mayor duración. En España, por una mala pasada del destino, sólo nos hemos igualado por vía de la nivelación del coste de la vida. Cuarenta años de moderación salarial y de destrucción de derechos sociales no nos han conducido a otro lugar que al fondo del precipicio, a lo más oscuro del pozo.
Con una actitud rayana en la heroicidad, no se cansan algunos economistas críticos de llamar nuestra atención sobre este particular. Bien haríamos en prestarles la atención debida.
Porque nuestra competitividad no adolece, en realidad, de sobrecostes sociales, salariales ni laborales. Nuestro pecado original, ante el gran tribunal económico del mercado globalizado, es el escandaloso precio de la energía en España. Y el desplome de los salarios y de los derechos laborales no responde sino a una técnica brutal y bien urdida para preservar los beneficios astronómicos de los monopolios energéticos, algunos de cuyos actores ni siquiera son de capital español.
Cada vez que una tienda ilumina sus escaparates, un bar conecta sus cámaras o una carpintería echa a rodar sus sierras circulares se patentiza la realidad conmensurable de tener el precio de la energía más alto de toda la OCDE, antes de impuestos. Sus competidores de fuera disfrutan, en cambio, de un precio energético muy inferior, lo que hace sus productos mucho más competitivos de entrada. De entrada, esto es, sin incurrir en la explotación salarial ni en la depauperación de derechos de los trabajadores.
“Es la energía, estúpidos”. Pero de nada sirve insistir en ello. Los políticos, fieles a la voz de sus amos, continúan estrangulando a las empresas y al conjunto de la ciudadanía con sus impuestos y sus concesiones a las grandes oligarquías. Las grandes eléctricas ganan cerca de 6.000 millones de euros anuales (un Billón de pesetas) mientras cortan la luz a más de un millón de familias, suben las tarifas un 18% en el último año, perpetran abusos sin consecuencias judiciales como la estafa de sus nuevos contadores digitales o el cobro improcedente de ayudas para la transición a la competencia, torpedean las esperanzas depositadas en la producción de energía renovable y logran del “poder” político la amenaza de un nuevo impuesto por la utilización de la mismísima energía del Sol.
En resumidas cuentas: las eléctricas, o la imposible competitividad española.