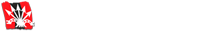La actual deriva del soberanismo catalán va a saldarse con una drástica intervención del Estado español para hacer cumplir la legalidad. El calado de las medidas va a depender, a partes iguales, de la prudencia lógica exigida por las circunstancias y del ilógico exceso de prudencia que caracteriza al presidente Rajoy. En cualquier caso, Cataluña seguirá siendo España a finales de 2015.
Pero conviene no llamarse a engaño: la independencia de Cataluña es una posibilidad perfectamente contemplada por nuestra Constitución Española de 1978. No de manera explícita, claro está, ya que la situación de inestabilidad política en el que ese texto supremo de nuestro ordenamiento jurídico vio la luz se hubiera tornado explosiva de haber sido así. No obstante, todo su articulado puede ser modificado por efecto de un juego de mayorías, y ninguna de sus partes es inmune a esta amenaza. Ni siquiera en lo relativo a la definición territorial del Estado español. Una mayoría en las Cortes proclive a la causa del independentismo catalán, sumada a una buena campaña para ganar un referéndum en todo el territorio nacional, harían de Cataluña un Estado independiente. Y punto. De nada valdría hacer llamamientos al Ejército o a la Corona como garante y símbolo, respectivamente, de la unidad; pues Ejército y Corona son instituciones idénticamente dependientes de la mayoría parlamentaria que, hipotéticamente, ha aprobado la secesión. Con los entables actuales de la intención de voto, la independencia legal de Cataluña puede ser sólo cuestión de tiempo, o cuestión de pactos.
Como decimos, esta posibilidad terriblemente preocupante desde una perspectiva tanto patriótica como meramente funcional de España, es hija de nuestra Constitución. Una Constitución hiper-democrática hasta el absurdo de permitir la misma reversión del Estado y su despiece territorial. Si el pueblo quiere acabar con España sólo tiene que votar por la voladura controlada. No hay instancia suprema a la que elevar argumentos de ninguna clase.
De estos sinsabores se ven libres los Estados con Constituciones que no son plenamente democráticas, sino republicanas. Y no hablamos de repúblicas bananeras, sino de países punteros en el concierto internacional como Francia o los Estados Unidos de Norteamérica. Allí, la democracia no deviene en hiper-democracia; allí, no todo queda al albur del recuento de los votos. En los EE.UU., la política democrática se pliega al espíritu de los padres fundadores, que supone algo similar a la conciencia nacional. Su Constitución es tan rígida que necesitó de las famosas cinco enmiendas de los demócratas para suavizarla un punto. En Francia, el trilema revolucionario (Libertad, Igualdad, Fraternidad) supone, igualmente, el ánima que impregna todas las leyes. La sociedad francesa, en su gran mayoría, se opuso a la candidatura de Jean-Marie Le Pen a la Presidencia de la República apelando a la defensa de esos valores republicanos y, en esa misma defensa, se promovió el cambio –bastante poco democrático, por cierto- de una ley electoral que no podía frenar el avance del Frente Nacional. Porque una cosa es la democracia y otra, muy diferente, los riesgos que de ella puedan derivarse para la continuidad del Estado en el modo en que fue originalmente concebido por quienes se batieron el cobre para erigirlo.

Mientras no se tengan en cuenta estas realidades, el debate sobre el republicanismo queda reducido a un juego de niños, a la cuestión menor de si la Jefatura del Estado debe ser hereditaria o no. La verdadera controversia se establece cuando se plantea la posibilidad de que un segmento completo de la Constitución debe o no quedar preservado del sufragio universal. Un sector que incluye, de manera indefectible, la definición del Estado y la inviolabilidad de su territorialidad. En una Constitución republicana, eso ni se discute ni se vota. En una Constitución democrática, todo es conforme y según, que diría el poeta. Y en una Constitución republicana y nacionalsindicalista, por dejarlo todo bien planteado, el núcleo duro del texto contempla, además de la unidad nacional, la fijación de los valores de la Dignidad y de la Libertad humana como fuentes y referentes de todo el ordenamiento jurídico. Y a eso llamamos la Revolución.
La lucha contra la mentalidad y el sentimentalismo nacionalista exige una reflexión que excedería, con mucho, los límites que hoy nos hemos propuesto respetar aquí. Pero sólo existe una fórmula para ilegalizar, definitivamente, las pretensiones de las minorías nacionalistas: la aprobación de una Constitución republicana signada por el precepto de la indisolubilidad del Estado. No busques más, que no hay.
Falange Auténtica
Artículo publicado en la Gaceta de la Fundación José Antonio Primo de Rivera – nº 50-3 – 24 de septiembre de 2015