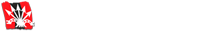La extrema izquierda española ha estrenado el poder municipal conquistado en las urnas con una secuencia de gestos simbólicos que bien merecen una reflexión. Propuestas de reducción drástica de sueldos, renuncia a vehículos oficiales, devolución de atenciones, lisonjas y otros tratos de favor, así como un largo etcétera de prebendas.
En la década de 1990 el portavoz socialista en el Congreso, Eduardo Martín Toval, recuperó la expresión de “el chocolate del loro” para referirse a ese monto de gastos con cargo a los presupuestos del Estado. Intentaba hacer valer que, en su conjunto, éstas partidas suponían una parte poco significativa del flujo de caja del Estado y, en consecuencia, su desaparición acarrearía un ahorro insignificante para las arcas públicas. Esta razón matemática restaba cualquier incentivo para actuar sobre el dispendio. Y de aquellas aguas, estos lodos. Una década más tarde otra destacada política socialista, Carmen Calvo Poyato, Ministra de Cultura con Rodríguez Zapatero, daba con el corolario perfecto para esta visión de las cosas: "Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie."
Esta forma de entender la administración del dinero de todos fue la puerta principal de acceso a la corrupción, el dispendio presupuestario y su consecuente rapiña fiscal. Porque, como en el caso del rescate a las entidades financieras, siempre corresponde al sufrido contribuyente la ingrata tarea de pagar las fiestas que los poderes políticos y económicos celebran a costa de su bolsillo.
Hay, ante todo, una visión distorsionada de la política y del servicio público en estos individuos que habitan hoteles de lujo en calidad de representantes democráticos de la ciudadanía; que vuelan en primera clase por motivos personales a costa de alguna taifa regional; que celebran comidas de trabajo, a quinientos euros el cubierto, porque así lo exige el protocolo institucional. Cuando se piensa en la infinita cantidad de grietas que presenta nuestra hucha presupuestaria, por donde se desangran los recursos cedidos por los ciudadanos para procurarse un servicio público de calidad, crece la tentación de suscribir el aserto popular: “Esta gente no sirve al pueblo, se sirve del pueblo”.

El “chocolate del loro” es un bebedizo, oscuro y denso, elaborado con sueldos de alcaldes que superan los 150.000 euros anuales (más dietas, gastos de representación, planes de pensiones y otra serie interminable de prebendas); con una flota de coches oficiales ocupados por un ejército de guardaespaldas; con una nómina de asesores y personal de libre designación cuyo único mérito curricular es la antigüedad del carnet del partido de turno; con prebendas de niño rico, como el palco del Ayuntamiento de Madrid en el Teatro Real valorado en 100.000 euros anuales. Nadie sabe qué otras cosas irán aflorando a la luz si esta ultra-izquierda municipal se decide, en serio, a tirar de la manta allí donde han sido elegidos para cambiar las cosas.
España necesita de un Estado correctamente dimensionado en función de la capacidad económica de sus ciudadanos. Debe alejarse, con premura, de la imagen tercermundista de los países cuyas elites viven en la opulencia mientras el pueblo carece de los recursos elementales para atender sus necesidades más básicas. La reducción de la brecha entre ricos y pobres supone una tarea de vasta complejidad. Pero, en democracia, la brecha entre administradores y administrados es un problema de naturaleza eminentemente política. Es decir, que puede resolverse con la firme voluntad de imponer la afamada austeridad allí donde de verdad se necesita, en los despachos y las antesalas del poder.
El verano se acerca, el loro tiene que ponerse a dieta.