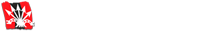La supervivencia biológica en nuestro planeta depende de los cien kilómetros de capa gaseosa que lo revisten y lo separan del espacio sideral. Esta realidad insoslayable encarna, en cierto sentido, el pecado original de la Ecología: construir relatos a partir de afirmaciones de una naturaleza tan autoevidente que casi parecen de Perogrullo. Con demasiada frecuencia su discurso ha sido tachado de simplista y demagógico, demasiado epidérmico como para ser tenido en cuenta. Sus detractores –por sorprendente que parezca los mantiene en buen número– no ven en él sino una moda pasajera. Una ligereza rayana en la patología del suicidio, porque la Ecología opera con la verdad científica.
Una amplia sección de su literatura reviste la forma del escrito galeato frente a las dudas, incluso a las chanzas, de las que ha sido objeto. A pesar de todo, la sociedad se ha dotado de una fortísima conciencia ecológica. Sorprende, entonces, que los efectos políticos de este cambio de mentalidad se demoren, y que la misma sociedad se muestre apática a la hora de transformar radicalmente la realidad según su nueva perspectiva ecologista. Porque el ecologismo está indefectiblemente signado por el estigma de lo político: las condiciones para la supervivencia en el planeta resultan irreversibles, pero no así nuestro modelo de producción y de explotación de los recursos, que continúa ajeno a las advertencias. Si la energía que consumimos resulta sucia, cara e insostenible no es por falta de alternativas tecnológicas, que despuntan cada día más audaces y prometedoras, sino porque los términos actuales de producción, distribución y comercialización constituyen un astronómico negocio mundial. Son muchos los vectores que se citan para preservar el statu quo, pero todos evidencian el enfrentamiento secular subyacente entre el demos y la oligarquía, entre el beneficio general y el de unos pocos. Esta pugna también ha esclarecido el bando al que se afilian los pretendidos partidos democráticos, que por tal se tiene el que designó al inefable José Manuel Soria como Ministro de Industria.

Tenemos, pues, una mentalidad ecologista y un poder político vuelto de espaldas a esa realidad. El primer tramo ha consistido en la toma de conciencia personal y la adopción del «ecologismo doméstico» (reciclaje, racionalización del consumo, etc.). Sería, pues, el momento del activismo político y de la presión ciudadana ejercida sobre los partidos para que abracen el interés general frente a los oligárquicos, particularmente en materia energética. No es cuestión de ideología, sino de supervivencia. Aun así, la amenaza de muerte por asfixia, radiación o envenenamiento no ha bastado para hacernos superar nuestra molicie, ni para obligarnos a abandonar el conformismo con un modelo de enriquecimiento que reconocemos depredador y peligroso.

En este contexto cobra sentido la muy reciente propuesta del Papa Francisco, un llamamiento para incluir la dimensión emocional en el relato ecologista. La idea de un ecologismo sensible a lo espiritual no es nueva, en absoluto. Según sus presupuestos, la Naturaleza rebasa el límite del mero soporte vital. La relación que establecemos con ella no responde a un carácter limitadamente instrumental, mecánico o funcional; implica la totalidad de nuestro modo de habitar el mundo. La Naturaleza interpela al alma como la fuente inmarcesible de cultura, de belleza, de bienestar o de fe que siempre ha sido. Esta dimensión espiritual y afectiva está ausente del discurso ecologista al uso, y es posible que de esa carencia derive parte de su incompletitud para remover la voluntad –política– cuando la conciencia –ecologista– ya ha sido revuelta.
Juan Ramón Sánchez Carballido
Falange Auténtica
Artículo publicado en la Gaceta de la Fundación José Antonio Primo de Rivera – nº 33 – 31 de julio de 2015, edición especial dedicada al cambo climático.