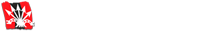Por Carlos Javier Galán
Vaya por delante que no profeso la menor simpatía política por el General que, durante casi cuatro décadas, secuestró las más elementales libertades ciudadanas en España. Como falangista, además, tengo lógicamente presente que fue Franco quien decretó la desaparición de la Falange fundacional para sustituirlo por un híbrido del que se autoproclamó Jefe; que fue Franco el responsable del encarcelamiento del Jefe Nacional de Falange, Manuel Hedilla; que fue él quien usurpó el nombre y los símbolos falangistas como ornamento de un régimen que arrinconó las propuestas transformadoras de José Antonio para nuestro pueblo; y que fue esa utilización indebida durante el franquismo la que contaminó, no sé si tal vez irreversiblemente, la identidad falangista a los ojos de los españoles.
Dicho lo cual, no puedo compartir, en absoluto, el revanchismo de un Gobierno que desea borrar o rescribir aquellos episodios de la historia que no le gustan, abriendo absurdamente viejas heridas. Qué triste remedo de victoria, qué actitud tan mezquina, ésta de apear del pedestal la estatua de quien murió hace ya treinta años.
Deberíamos partir de algo elemental: respetar una estatua que, en el pasado, se haya erigido en una ciudad a un personaje, hoy ya histórico, no significa compartir un juicio positivo sobre el mismo. Tan anacrónico e improcedente resultaría levantar hoy un monumento a Franco (o a Martínez Campos, o a Espartero, o a Prim...) como retirar los que se conserven de su época. Si en otras etapas se hubieran seguido los criterios del actual ejecutivo español y cada nuevo régimen hubiera derribado los monumentos del anterior, en Italia no habría en pie estatuas de Julio César o de Víctor Manuel de Saboya. Con esta línea de actuación, en Madrid, después de dos períodos republicanos, no existiría hoy en el Retiro la estatua ecuestre de Alfonso XII, ni en la Plaza Mayor la de Felipe III, por citar sólo dos ejemplos de entre las muchas que podrían enumerarse a lo largo de la geografía española.
El sectarismo gubernamental lleva a mantener, sin embargo, a pocos metros de la estatua ahora retirada, un monumento a Indalecio Prieto y otro monumento a Francisco Largo Caballero. Franco estaba ahí por la razón histórica de haber sido el fundador de los Nuevos Ministerios; Prieto lo está por haber ostentado la cartera ministerial de Hacienda, entre otras; Largo por haber estado al frente del Ministerio de Trabajo y varios más. Si no se respeta ese mero dato objetivo y juzgamos a los personajes desde la perspectiva actual, tampoco en estos dirigentes socialistas encontraríamos una actitud impecable. Prieto fue cómplice del levantamiento armado de 1934 contra el poder republicano. Mucho más explícito, Largo Caballero, el "Lenin español, proclamó de forma reiterada que España debía ir a la revolución social, si era posible legalmente, pero advirtiendo que si no "haremos la revolución violentamente porque "tenemos que luchar como sea hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una República burguesa sino la bandera roja de la Revolución socialista (El Socialista, 09.11.33). Si pedimos credenciales democráticas también a las estatuas, me temo que nos quedamos sin monumentos en este país.
Es verdad que, ante la del General Franco se concentraban anualmente algunos de sus seguidores, convirtiéndola en objeto de culto, en lugar de ser esa referencia meramente histórica que yo reclamo. Pero, si hace veinte años eran cientos de miles, en la actualidad apenas venían siendo unos centenares. Y llegaría un momento, por simple evolución, por mero transcurso del tiempo, en que nadie se concentrase allí, como nadie se concentra, en ese mismo Paseo de la Castellana, ante los monumentos a Emilio Castelar o a José Calvo Sotelo.
Exactamente lo mismo pasará con las pasiones negativas: que el tiempo las irá difuminando. Dentro de unos años, nadie se indignará al ver una imagen de Franco levantada en su época. Las guerras carlistas supusieron enconados enfrentamientos y miles de muertos y, sin embargo, hoy en Madrid todos pasamos delante de la estatua de Isabel II en la Plaza de Ópera con la más absoluta normalidad.
Aunque parezca de perogrullo, la "historia reciente con el tiempo pierde inevitablemente el calificativo de "reciente; las calles se pueblan de nuevas generaciones que no la vivieron y que, ante ciertas estatuas, ni tienen que tragar bilis ni las ven como un icono positivo, sólo las miran con curiosidad histórica, cuando no con indiferencia.
El País y Diario 16 recogieron, en 1984 y 85, varias declaraciones del propio Felipe González en esta misma línea: "Hay que asumir la propia historia (...) Soy capaz de asumir la Historia de España (...) Nunca se me ocurriría tumbar una estatua de Franco. Nunca. Me parece una estupidez eso de ir tumbando estatuas de Franco (...) Franco es ya historia de España. No podemos borrar la historia (...). Algunos han cometido el error de derribar una estatua de Franco; yo siempre he pensado que si alguien hubiera creído que era un mérito tirar a Franco del caballo, tendría que haberlo hecho cuando estaba vivo.
José Antonio Primo de Rivera, durante la II República y en relación con la Monarquía, dijo sentirse tan lejos de "los que sienten la nostalgia de otras épocas superadas como de los "rompedores de escudos de las fachadas.
Respetemos, pues, la historia. No nos empeñemos en borrar sus huellas. Dejemos que su legado cultural y monumental llegue a las siguientes generaciones, que lo vivirán con mucho menos apasionamiento que hoy, como una mera referencia de nuestro pasado. Con sus luces y con sus sombras.