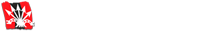José Manuel Sánchez del Águila
“ VERDADERAMENTE, HABÁA FUEGO EN SU MIRADA”
Con estas palabras, el profesor de historia latinoamericana de la Universidad de Claremond, Hubert Herring, sedujo en 1955 a un joven e indeciso licenciado, Stanley G. Payne, para que centrara su tesina doctoral en un personaje prácticamente desconocido en los Estados Unidos: José Antonio Primo de Rivera.
Desde aquel entonces, muchos otros historiadores, o simples aficionados al merodeo histórico, han hurgado en su vida, en su pensamiento, y han escrito también sobre él con mayor o menor rigor y fortuna; pero a pesar de tanta producción, parece ya indiscutible que la pluma de Payne, desde una objetividad insobornable, es la que más ha profundizado en su biografía y la que mejor ha entendido a este tan polémico como desconocido personaje del siglo XX.
Hace poco se cumplió el centenario de su nacimiento. Es tiempo de centenarios. Se podría decir, parafraseando a Gil de Biedma, que ahora, de casi todo, han pasado ya cien años. Por eso es tiempo de fastos, conmemoraciones, patronatos, y ciclos brillantemente diseñados a los que se suman políticos importantes (de la derecha o de la izquierda, da igual), actores, escritores, intelectuales, gente guapa y sumamente correcta, esta nueva farándula que tanto nos abruma a muchos.
Eso sí: los fastos para casi todos los que simpatizaron con la cultura más o menos oficial. Pero también están los malditos, los que todavía molestan, los despreciados sistemáticamente por el sistema y, por ello, recluidos en el último lugar del ostracimo. Entre éstos, se halla en lugar privilegiado, si cabe ese privilegio, ese hombre en el que un oscuro profesor norteamericano de los años cincuenta había encontrado un extraño fuego en su mirada.
Pero hay algo que no se acaba de entender del todo. Y es que, a pesar de lo dicho, la figura sigue interesando, apasionando, y mucho, a la actual historiografía. Sobre José Antonio se siguen haciendo tesis doctorales en Europa y en América. Su figura fascina, seduce, incluso a sus ya ridículos enemigos, absurdos por obsoletos. Desde la saña de un lado y la antipatía del otro —hurto sus mismas palabras—, se le sigue buscando por muchos aunque sea para zaherirle, ese patológico amor-odio de tantos, enrabietados y confundidos al tener que reconocerse como perros de presa de un hombre cuya personalidad, en el fondo, tanto les sigue cautivando.
A veces estos predadores se precipitan, como uno de los que más se enconó con él, buscándole en vano. Me refiero a Ian Gibson, quien en la pasada primavera sevillana me llegó a reconocer con una sinceridad que le ennoblece —cito a Carlos Carnicero de testigo— que realmente le faltó tiempo para estudiar a fondo su figura. Pero, con idéntica sinceridad, no pudo menos que admitirme en esa bonita conversación que José Antonio le había fascinado de una manera insospechada. Otras veces se le menciona desde la ignorancia, porque sólo desde la ignorancia o desde un injustificable ensañamiento puede alguien atreverse a afirmar que José Antonio se encontraba próximo a la esquizofrenia (sic) y la barbarie, como he llegado a leer recientemente.
No sabía aquel articulista (al que ahora mismo no sabría localizar), o no quería saber, que a José Antonio, como acaba de escribir un Payne ya no tan indeciso como en ese entonces de su tesina y Hurring y todo eso, “... sin duda se le ha de reconocer el mérito moral de que la Falange esperara tanto tiempo antes de responder a los numerosos asesinatos cometidos por la izquierda”.
Hubo un tiempo en que, desde su bando, se le fusilaba a versos, y se le disparaban sonetos que pronto desertaron cuando los tiempos dejaron de ser propicios. Ahora, en ocasiones, se le fusila alegremente con palabras mediocres y despechadas. Y, por si faltaba algo, unos causahabientes de cuarto grado y también de última hora, se empeñan en una imposible apropiación indebida de su figura. En este centenario que nadie quiere nombrar, muchos se lanzan a escribir aprovechando el tirón. Y resulta lamentable comprobar cómo un ya lejano familiar pretende negarlo todo, sustraerlo de la Historia y devolverlo a la familia, en un difícil afán de hacerlo regresar a un rancio dandismo de corte aristocrático (“...traje impecablemente cortado, corbata a rayas y el pelo brillante peinado hacia atrás.”) que José Antonio repudió definitivamente un domingo en que, encontrándose de cacería, le llegó la terrible noticia de que habían asesinado a un joven estudiante de Medicina, su camarada Matías Montero. Dijo entonces que jamás volvería a disfrutar de esas frivolidades. Y parece ser que lo cumplió.
Algo de su doctrina política se inoculó —de contrabando, ya lo sé, pero sigue resultando increíble, casi una broma de un legislador travieso— en nuestra misma Constitución, como ese artículo (129.2) que afirma, tan solemne como inútilmente, que “los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. O sea: cogestión, empresa nacional-sindicalista. Puro pensamiento joseantoniano, el mejor, el de uno de sus últimos discursos: Cine Madrid en 1935.
Guste o no guste, a pesar de sus encendidos, encelados detractores ocasionales, y también a pesar de los que siguen empeñados en despojarle de la proletaria camisa azul que él mismo eligió (y recuperarlo así para la tradición familiar cual triste retrato de pasillo de palacio decadente) e incluso aislándolo de sus ingenuos y escasos seguidores políticos, de José Antonio quedará una figura histórica mítica, de una originalidad indiscutible, que, se quiera o no se quiera, es patrimonio ya de todos los españoles. Ésa es su grandeza: haber brillado hasta distanciarse escandalosamente de todos los demás personajes que pulularon en su tiempo por la política. Y eso, precisamente, es lo que lo hará definitivamente inmortal: porque su mirada tenía un sueño, quizá peligroso, no sé, pero también para muchos sumamente bello; pero un sueño y una mirada que incendió la Historia hasta marcarla para siempre. Ese fuego en la mirada que hace mucho tiempo asombró a ese desconocido Hubert Hurring del que probablemente nunca sabremos nada más.