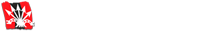Pese a las superficiales concomitancias que algunos quieren ver, o que puedan existir en algún posicionamiento estratégico particular, lo cierto es que existe una incompatibilidad radical entre el pensamiento del fundador de la Falange y la corriente conocida como Nueva Derecha Europea, presente en diversos países de nuestro continente y que no acaba de echar raíces en nuestra patria.
Cuando nos preguntamos acerca del porqué de esa resistencia española al movimiento paneuropeo, tan fuerte en países como Alemania, Francia o Austria, y que, en su versión populista, podría nutrir de argumentos a una ultraderecha hoy día raquítica e irrelevante en nuestro país, nos topamos de bruces con una tradición igualitaria constitutiva del ser español. Esto encantará a posibles censores identitarios, pues podría ser entendido como la afirmación de un rasgo de nuestra “identidad”, aunque ésta consista cabalmente en la negación de la preeminencia de las identidades: la personalidad española se forjó en la convivencia de razas y culturas diversas, en la fusión de lo heterogéneo, en la mezcla y el mestizaje. En España, más que en otras naciones, resulta complicado encontrar linajes impolutos.
No es de extrañar que nuestro gran Ramiro de Maeztu proclamase en su Defensa de la Hispanidad que “el favorito de los dogmas de la España imperial del siglo XVI era la unidad del género humano y la igualdad esencial de los hombres fundada en su posibilidad de salvación”. Y continúa: “durante los siglos XVIII y XIX han prevalecido las creencias opuestas. Por negación de una verdad objetiva se ha sostenido que los hombres no podían entenderse. En este supuesto de una Babel universal se ha querido fundamentar la libertad para todas las doctrinas y, así postulada la incomprensión de todos, ha sido necesario concebir el derecho como el mandato de la voluntad más fuerte o de la mayoría de voluntades, y no como el dictado de la razón al bien común. Y como la España del siglo XVI, frente a este caos, representaba, con su Monarquía católica, el principio de unidad –la unidad de la Cristiandad, la unidad del género humano, la unidad de los principios fundamentales del derecho natural y del derecho de gentes y aun la unidad física del mundo y la de la civilización frente a la barbarie–, los ojos angustiados por la actual incoherencia de los pueblos tienen que volverse a la epopeya hispánica y a los principios de la Hispanidad.”
Quizá en esos principios de la Hispanidad haya de buscarse la razón que explica algo que no pasa desapercibido a ese alentador del pancriollismo blanco en América del Sur que es Juan Pablo Vitali. Y esto es, que los blancos del sur son la descendencia de los trabajadores europeos, italianos o irlandeses -pero no españoles-, que llegaron en masa a América, pues, dice Vitali: “los descendientes del imperio español son quienes se mestizaron y perdieron su identidad”. “El imperio español eligió ese camino”, afirma, “ya que siempre prefirió un bautizado a un hombre blanco”.
También a los paneuropeos de este lado del Atlántico parece repugnarles esta tendencia hispana al mestizaje, pues pone en peligro, aseguran, la identidad de Europa.
No obstante, del relato bíblico de la confusión que siguió a la destrucción de la torre de Babel, se sigue la enseñanza de que existe para el hombre la posibilidad de emprender un camino de retorno, un camino que le haga superar odios, enfrentamientos y desconfianzas hacia el que es distinto, y recuperar un idioma común que lo identifique tanto con el que hoy es prójimo como con el que lo será, acaso, mañana.
A estas alturas cabe preguntarse: ¿y a qué se llama identidad? La identidad cultural, étnica, nacional es algo que pertenece al plano de la pura ideología. Como señala el profesor Gómez García: “El paradigma identitario, que deriva de la peor filosofía de los siglos XIX y XX, desde el romanticismo hasta la posmodernidad se sustenta en el discurso particularista y diferencialista, que exalta cualquier rasgo empírico diferenciador, elevándolo al rango de clave del propio ser y de la propia singularidad, hasta el punto de producir un ocultamiento de lo que hay en común y de la identidad humana compartida. Implica el desconocimiento o la negación de la diversidad interna a las colectividades; supone un cierto determinismo social que tiende a imponer un estereotipo esencialista a los individuos y a devaluar el papel de los acontecimientos cambiantes y del devenir histórico”.
En el plano práctico la visión identitaria favorece siempre una ética y una política de signo reaccionario; se exige a la gente una profesión de fe en un “ser colectivo incuestionable”. La “identidad”,expresa hipérbolicamente el profesor Gómez, es la que impone la obligación de vestirse cada uno con su correspondiente burka. Los vigilantes de las esencias comunitarias defienden sus prácticas conminatorias bajo el lema del “respeto a la diversidad” (con relación a los de fuera del grupo), que sirve de coartada para perseguir la diversidad interna (buen ejemplo de esto tenemos en España con las políticas de nuestros partidos nacionalistas).
Otras consecuencias del paradigma identitario, no menos actuales, son: el multiculturalismo, partidario de una compartimentación etnocéntrica de las culturas y que rechaza la posibilidad de construir una comunidad basada en categorías accesibles a la razón, por encima de las particulares visiones del ayatolá de turno, y a escala de toda la humanidad; el indigenismo, impregnado de todos los prejuicios del racismo antiguo, y con la pretensión ilusoria de dar marcha atrás en la historia; el integrismo con su interpretación fundamentalista de la tradición, y al que no hay que hacer concesiones (como aquel vergonzoso acto de cubrir media docena de estatuas desnudas en los Museos Capitolinos para que no se molestara el presidente de Irán, Hasan Rohani); y, cómo no, el nacionalismo, que destruye la igualdad entre los ciudadanos.
Pero, volviendo a esa incompatibilidad radical que señalábamos al principio: si hay una constante en el recorrido intelectual de José Antonio Primo de Rivera, esa es su distanciamiento de cualquier principio que suponga una cimentación contaminada de excesivas concesiones al sentimentalismo, o que venga impregnado de inconscientes emanaciones de lo telúrico y lo espontáneo; un distanciamiento, en suma, de cualquier canon romántico que preste excesiva atención a esencialidades primitivas. Para él, España no se justifica por su lengua, ni por ser una raza, ni por poseer un acervo de costumbres; España se justifica por una vocación para unir razas, pueblos y costumbres en un destino universal. En su Ensayo sobre el nacionalismo, y tras criticar a todos los nacionalismos, se pregunta: “¿Cómo revivificar el patriotismo de las grandes unidades heterogéneas? España fue a América a decirles a los indios que todos eran hermanos, y los blancos, y los negros, porque Uno había derramado su sangre para que esa sangre estableciera el amor y la hermandad entre los hombres de la tierra”.
En su Cuaderno de notas de un estudiante europeo dice también que el fin de la humanidad, religada con su entorno y con su verdad más profunda, no es la patria ni la raza, que no pueden ser fines en sí mismos, sino que tiene que ser un fin de unificación del mundo, a cuyo servicio puede ser la patria simplemente un instrumento.
El proyecto joseantoniano es el de una catolicidad secularizada, que no admite dar pasos hacia atrás en la Historia y que no se resigna a una multiculturalidad ni a unos “hechos diferenciales” que sirvan de coartada para renunciar a la posibilidad de entenderse en un lenguaje común. Ese entendimiento es el que nos permitirá avanzar juntos por el camino de vuelta, hasta retornar al momento del castigo bíblico de Babel, para demostrar al Yahveh del Antiguo Testamento con méritos patentes que la humanidad dispersa merece el don de la Unidad. España –esta es su marca histórica– representa, como proyecto, una apuesta por unir lo disperso y lo heterogéneo. Su triunfo será el triunfo del mestizaje y la fusión de las identidades en el punto omega de la Historia.
José Ignacio Moreno Gómez