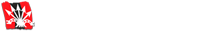España (datos de Cáritas) tiene un 22,7 % de ciudadanos que viven por debajo del Nivel de la Pobreza, es decir nueve millones de españolitos y españolitas que se levantan, cada día, sin saber cómo ni qué se llevarán a la boca; esto, unido a que de cada 100 españoles ¡21 están en paro! debería producir estupor en cualquiera conciencia decente.
Por si esto fuera poco contemplamos diariamente el “drama de la inmigración”, especialmente la subsahariana que, a mayor abundamiento, es aprovechado por la extrema derecha para difundir un mensaje racista y discriminatorio de populismo indecente y de fácil calado que cada vez infecta más a nuestra sociedad.
Atravesamos también la mayor crisis económica de la Historia, una crisis piramidal que invade el mundo y que es consecuencia del actual modelo civilizatorio. No se trata de un accidente económico de carácter coyuntural sino, desde mi punto de vista, del final de un sistema socioeconómico mundial injusto, obsoleto y fracasado.
Cuando en los años 70 la tasa de rentabilidad se vino abajo, las democracias occidentales apostaron por una economía neoliberal en la que vivimos instalados durante casi tres décadas; con esta política, (al margen de otras consideraciones ideológicas y morales) lo cierto fue que las tasas de rentabilidad se recuperaron significativamente y se inició una etapa de prosperidad así como un repunte de la tasa de beneficio del capital, compatible con un importante desmantelamiento industrial que incentivó el desvío de capitales a dinámicas ajenas a la generación de empleo o a la inversión en sectores no industriales por lo que se desaprovechó una extraordinaria oportunidad de contribuir a una prosperidad general.
El intenso modelo de crecimiento español vivido entre los años 1.995 y 1.997 se sostuvo bajo la extensión de un empleo de bajos costes, precariedad y derechos limitados. La inversión en construcción fue el motor del crecimiento económico, con efecto arrastre en actividades de servicios como la intermediación financiera, las inmobiliarias y las telecomunicaciones.
Esa “inversión refugio” en el sector de la construcción residencial albergaba flujos de capital que huían de la deuda externa internacional que amenazaban con impagos y todo ello en un contexto de política monetaria expansiva con tipos de interés reales muy bajos y con una banca que propició una concesión de crédito en extremo permisiva. Hasta el inicio de la crisis, el sistema financiero hizo iniciativas de alto riesgo, para obtener masas de beneficio con bajos márgenes financieros, por lo que optó por conceder créditos de cualquier manera.
Pero la banca siempre gana, así que demandaba como garantía el aval de la propia vivienda hipotecada por lo que, en caso de impago, el hipotecado perdería su vivienda –que pasaba subasta- además, sin dejar de responsabilizarse de las deudas pendientes, convirtiendo a la banca en un gran propietario de inmuebles hasta el punto de que, en la actualidad, ya no sabe muy bien qué hacer con ellos.

La inversión privada se especializó y creció en la actividad constructora y en el turismo, pero cuando recorrido de estos mercados se agotó por sobreproducción, las expectativas de crecimiento se cerraron y ocasionaron un efecto arrastre, añadido a los fundamentos de la crisis sistémica internacional, al resto de la economía, que ha intensificado los efectos depresivos. La crisis estructural coincide, así, con una crisis industrial periódica. En esta ocasión por saturación de mercados por sobreproducción en la construcción y el automóvil, por la caída del consumo en el comercio y por el drástico descenso de la actividad turística.
Si a todo lo expuesto unimos una mayoritaria cultura patrimonialista entre nuestros conciudadanos, posiblemente originada en el miedo a la carestía en la vejez por no esperar una pensión digna, por la falta de fe en un sistema de pensiones insuficiente, y por el temor generalizado a recortes futuros en las pensiones, que hacía de la vivienda un valor de seguridad material; la gran demanda de una amplia parte de toda una generación en edad de emancipación (el efecto denominado baby boom); un segmento de nueva inmigración con necesidades de encontrar vivienda, y una ilusión falsa de inversión en especulación que se ha demostrado sólo aprovechable por muy pocos durante esta década y una red de corrupción clientelar muy extendida (recalificación ilegal, dinero negro, etc…), tenemos todos los ingredientes de este falso “boom inmobiliario” acaecido en España. Otro rasgo de esta dinámica se ha producido un repunte del peso de capital de las sociedades de inversión.
Estas nuevas sociedades (hedge fund, private equity, fondos de pensiones privados, fondos soberanos, etc.), cuyo propósito consistió en obtener rápida liquidez e ingresos para dar más “valor al accionista” (en forma de dividendos) o al “obligacionista” (mediante la devolución de réditos de préstamos concedidos), y que vinieron a imponer pautas minimizadoras de costes y de adelgazamiento de capacidad productiva y de empleo en sus destinos de inversión.
Inversiones coyunturales que exigen retornos muy por encima de la rentabilidad media del mercado y que han desnaturalizado y segmentado entidades productivas mediante externalización y subcontratación sucesivas (de las partes más arriesgadas o menos rentables de la actividad), venta de fragmentos de las empresas y recorte de empleos.
O el mismo vaciamiento de contenido del activo empresarial mediante artificios de ingeniería financiera que han hecho posible que estas sociedades y fondos de inversión gozasen de privilegios fiscales excepcionales en España. Con estos ingredientes, en España el equilibrio de balance empresarial estaba sobre una cuerda floja para hacer frente a los flujos de devolución de los compromisos financieros adquiridos, y por eso los ingresos debían sostener una pauta que, una vez comenzaron a desacelerarse ciertos mercados, hasta ese momento en auge, la solvencia de cada vez más empresas empezó a desmoronarse.
Además, en el caso español el desequilibro intersectorial ha sido más que evidente, y el efecto arrastre sobre sectores auxiliares no se ha hecho esperar. Una vez se modera el vigor de la acumulación se han producido, por el apalancamiento financiero generalizado y sostenido en el tiempo, problemas en cadena. Bastaba un pequeño cambio de ritmo para que se abriese un círculo recesivo de cierres de empresas al límite y, en consecuencia, un deterioro de las condiciones, ratios y expectativas de beneficio.
La sacudida primero se dio en la viabilidad de ciertos segmentos de la economía real para seguir con una crisis de demanda y el crecimiento de la morosidad, afectando al sector financiero, que había concedido crédito y creado “dinero bancario ficticio” de manera irresponsable.
A todo esto debemos añadir la exacerbación de la situación crítica en los medios de comunicación internacionales de países como Grecia, Irlanda, Portugal y España, entre otros, por un movimiento orquestado por agentes financieros globales y que se traduce en la subvaloración de las agencias calificadoras, privadas, de la deuda pública a la que estaban recurriendo para financiar algunas actuaciones amortiguadoras de la crisis.
Con ello, se corta de raíz cualquier espacio de autonomía de la política de los gobiernos y su condición democrática. Gobiernos que antes tenían margen cuando contaban con moneda propia y ahora no pueden ni devaluar. El déficit de balanza de pagos , el desequilibro de las cuentas públicas, y la imposibilidad de actuar con la más mínima independencia en materia de política económica, y el chantaje de no poder salir del euro ante el riesgo de aislamiento, la renuncia de la UE a ejercer política reguladora que merezca tal nombre en materia fiscal, laboral y financiera, o siquiera de concertación para emitir deuda pública conjunta basada en la solidaridad de diferentes Estados europeos, abocan a un aborregamiento disciplinado de la agenda política nacional.
En este caso esos agentes del capital financiero transnacional someten, y los gobiernos claudican, exigiendo un programa de austeridad neoliberal en las cuentas públicas de dimensiones históricamente formidables, así como de reformas laborales, modelos de negociación colectiva y revisión salarial, y en el sistema de pensiones, para asegurarse que los retornos y tipos de interés de los títulos de deuda pública que compran sean lo más holgados posibles.
Con esta situación se puede constatar que la Unión Europea no es más que una carcasa institucional inoperativa en el plano político para poner corsé a los abusos especulativos de los mercados financieros globales y su propia lógica y que, en definitiva, la democracia, que ya lo era de baja intensidad, se desdibuja completamente, haciendo a los gobiernos meros gestores de las políticas neoliberales que les dictan las sociedades de inversión y grandes compañías multinacionales.
España se ha desangrado salvando a los principales responsables de la crisis y, ahora con una tremenda crisis fiscal, trata de financiarse emitiendo deuda pública. El déficit público se ha disparado. Ante la crisis ha apostado por transferir el problema de la banca –que además es un agente directamente responsable que ha causado la situación-, y de otros sectores que constituyen grupos de presión a las cuentas públicas, deteriorando los servicios públicos y atacando las condiciones laborales y las políticas sociales.
No hay previsión de aumentar los impuestos a las rentas más altas ni a los propietarios del capital, ni de realizar un ejercicio real de regulación del sistema financiero. La dinámica polarizadora capitalista de los últimos dos siglos se ha intensificado en España en las últimas décadas. Esta cruda realidad es la realidad de España, y, de seguir así, las consecuencias serán muy duras y duraderas…
Sólo una acción unitaria de carácter transformador, radical y altermundista, capaz de plantear una alternativa rupturista con todo lo establecido, que tenga al hombre como primer y único valor del sistema, hará posible un cambio. Una alternativa transformadora que cambie “las reglas de juego” del sistema capitalista, que con los medios legales disponibles en este momento actúe (aplicación inmediata del Artículo 131 de la Constitución Española) e implante una regulación bajo control público de los mercados y sistemas financieros; unas políticas de inversión, servicio y empleo público, un régimen fiscal concertado y armonizado a escala internacional.
Se trata, en definitiva, de fomentar el desarrollo de una economía popular, basada en los valores de la solidaridad y la cooperación, no articulada en torno al capital sino al trabajo y la creatividad social, que permita a los sectores más desfavorecidos acceder a otras formas de organización empresarial bajo el principio de la solidaridad -en contraposición al del libre mercado y la competencia-, una modelo que no mida el éxito empresarial en función de sus resultados económicos (pese a que estos son una condición indispensable para el mantenimiento de la actividad económica) sino, sobre todo, por su contribución en términos de solidaridad, y cohesión social.
Existe aquí un reto dificilísimo, un camino por recorrer que, a mi juicio, es el único camino posible. Decía José Antonio “amamos a España porque no nos gusta”; ahora deberíamos estar enamoradísimos, pues, de esta España, con minúsculas.