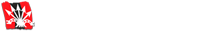El estatuto de autonomía de Cataluña, en su disposición adicional tercera, obliga a que el Estado invierta en la comunidad durante siete años una determinada cifra que se calcula con relación al Producto Interior Bruto, creando para ello una comisión bilateral. Rápidamente, otros estatutos siguieron el ejemplo de asegurar una determinada inversión estatal en sus comunidades, pero estableciendo en cada caso el criterio que les garantizara el máximo beneficio: en el proyecto para Andalucía que se va a someter el próximo mes a referéndum se calcula en relación con la población de la región, en Baleares se cuantifica directamente en 3.000 millones de euros en diez años, en la propuesta de Castilla-La Mancha se fijaría en relación con la superficie de territorio...
No le faltaba razón al vicepresidente Solbes cuando se quejaba de que, de seguir la tendencia, la confección de los presupuestos generales del Estado se acabará pareciendo a la resolución de un complicado sudoku.

Pero el problema, ahora, será cómo poner fin a este despropósito sin incurrir en el agravio comparativo. Parece que desde el gobierno central se quiere evitar que nuevos estatutos fijen cuál ha de ser la inversión estatal en sus respectivas comunidades autónomas, pero ¿con qué argumento se les dirá que no a las demás cuando a Cataluña y Andalucía ya se les ha dicho que sí?
Ciertamente, no se trata de una determinación unilateral de las comunidades: los estatutos de autonomía son, a la vez, leyes orgánicas estatales y es el parlamento nacional el que, al aprobarlos, acepta los criterios propuestos por cada región. El problema está en que la sistemática no es la adecuada, porque una de las finalidades del gobierno de la nación ha de ser establecer los adecuados equilibrios interterritoriales, ponderar los distintos y legítimos intereses regionales, y establecer anual o plurianualmente su propia política de inversiones sin tener las manos completamente atadas. No es reprochable que cada ejecutivo autonómico defienda la mayor inversión posible del Estado en su territorio, pero sí lo es que el Estado, en lugar de adoptar una visión global y tener en cuenta a todas las comunidades, se comprometa sólo con algunas a garantizarles un determinado nivel de inversión y luego reparta el sobrante entre el resto.
Los políticos autonómicos tienen un proyecto de comunidad (e incluso algunos de Estado propio) pero los políticos nacionales –tanto los de PP como los de PSOE- siguen sin tener un auténtico proyecto de Estado para toda España y se mueven en cada momento en función de la conveniencia coyuntural y de los apoyos que precisen. Una vez más, el chalaneo partidista y los intereses electorales han determinado lo que debería fijarse tomando como criterio algo que nuestros políticos olvidan con demasiada frecuencia: el bien común.
Selenio