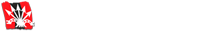Por Juan Fº Glez. Tejada
A los que aman España y tanto la achuchan que la rompen, tanto la abrazan que no le ven la cara.
El otro día unas compañeras de trabajo, buenas personas, excelentes trabajadoras y mejores madres, me llamaron esperando encontrar en mí un apoyo a su actitud, un apoyo a la indignación que sentían porque a sus hijos les iban a hacer vestirse a uno con el traje de pagés típico de Cataluña y al otro de vasco y creo que tenía que bailar un aurresku (estamos hablando de colegios de Madrid). Esa indignación me llenó de profunda tristeza.
Ellas conocen mi marca falangista. De lo que no se acaban de convencer, de lo que no se acaban de enterar (la difamación es más fuerte incluso que la información que proporciona la amistad) es del contenido de esa marca. Por eso esperan encontrar en mí esos exabruptos, por desgracia cada día más extendidos, contra lo catalán o contra lo vasco.
Cuando yo les respondí que no sólo me parecía bien, sino lo más acertado que quizás he escuchado en mucho tiempo sobre temas de educación y patriotismo, me miraban y me miraban extrañadas.
Mi indignación no fue contra lo catalán o contra lo vasco, sino contra los españoles que aman matando a España, mutilando su cultura o, lo que es peor, dejando esas peculiaridades culturales en las manos indignas de un egoísmo separatista, que las utiliza no para unir, no para integrar, sino como herramientas de un chantaje para fines que, lejos de la cultura, se hunden en el fango del vil metal. Cuando estos merchanes de la política han conseguido que muchos españoles odien lo vasco, lo catalán o lo gallego, tienen una publicidad gratis, una máquina que hace del victimismo una fuente inagotable de nueva militancia.
Les explicaba que, si por algo se caracterizaba nuestra cultura, nuestro bagaje cultural, es por haber sido, en cada contexto histórico, ejemplares en la integración de culturas y razas. Que nosotros no nos avergonzamos de la palabra imperio, porque nuestro imperar no está en la fuerza física, en la imposición por la fuerza, nuestro imperar está en la autoridad moral, en la superioridad ética, que debe emerger del comportamiento cívico de nuestra sociedad y que es de ahí de donde emanará de nuevo nuestra grandeza como sociedad, como proyecto sugestivo de vida en común. Y ¿cabe mayor democratización que la universalización de las voluntades, si se materializan en los comportamientos cívicos individuales, cuando ésos se asientan en la hermandad y la justicia?
Sólo desde este punto alcanzaremos la admiración, el respeto y el destino universal de cada uno de los comprtamientos individuales y, entonces sí, podremos con orgullo llamarnos españoles.