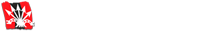Miguel Ángel Loma
Hace algunos años estas fechas de Cuaresma significaban un tiempo de reflexión, tiempo para detenerse, hacer un alto en el camino, echar la vista atrás, analizar lo andado, arrepentirse de los errores cometidos, y consecuentemente, para rectificar y corregir, coger fuerzas y afrontar el futuro. Hoy muchas cosas han cambiado y no todas para mejor, ni mucho menos, por más que nos machaquen con el sosegador eslogan de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, una época felicísima, si no fuera por la guerra, claro, una cantinela que nos recuerda a esas canciones catetas del viva mi tierra, viva mi gente, vivan nuestras mujeres, que son las más guapas, vivan nuestros hombres, que son los más valientes, viva el santo de mi pueblo que es el más milagroso, viva yo, y viva la madre que me parió. Hoy en la sociedad española se han perdido muchas cosas y entre ellas, el significado religioso de la Cuaresma, que a los ojos puramente sociales y mercantiles no tiene más significado que una semanita de vacaciones que coincide con algunas procesiones por las calles. Esta pérdida del sentido religioso es fruto de varias causas, y una fundamental es la que nace del ataque de la progresía de izquierdas y derechas a los valores cristianos, que encuentra uno de sus objetivos prioritarios en la desaparición del sentimiento de culpa moral, que a ojos de "los nuevos moralistas" vendría a ser como una especie de lacra anímica, fruto del sedimento de la cultura judeocristiana que tras siglos de opresión y lavado de cerebro nos hizo creer que la vida era un valle de lágrimas, cuando en realidad se trata de un Parque Temático de experiencias superguays; siempre, eso sí, que no hayas tenido la mala suerte de haber nacido en Iraq o encontrarte trabajando la mañana del 11-S en las Torres Gemelas, o ser Guardia Civil en Vascongadas, o demasiados otros etcéteras.
La pérdida del sentido de culpa y de pecado ha generado la huida de la responsabilidad personal, que se diluye en una genérica y anónima responsabilidad social: la culpa es de la sociedad, de las estructuras, del barrio donde vivo, de la vecina del quinto, de mi padre o de mi hjo... Circunstancias todas ellas ajenas a nuestra voluntad, y que determinan casi de forma inevitable nuestras conductas. Un engaño con el que justificamos y tranquilizamos nuestras conciencias, siempre inocentes de toda culpa.
Una de las frases habituales que manifiestan muy directamente la pérdida del sentido de culpa y de pecado, es la cada vez más repetida del "No me arrepiento de nada". Algo obvio y hasta coherente, porque si no existe una conducta a la que hay que ajustarse, no existe el error ni el sentimiento culpable, y por tanto tampoco habría nada de qué arrepentirse. Oír la consabida frase no es siempre garantía de que nos encontremos ante un consolidado pasota o un cretino furibundo, porque la frasecita ha pasado a ser una muletilla más que se repite sin pensarlo demasiado, sobre todo en las entrevistas a famosetes de nuevo cuño que la suelen pronunciar seguida de un discurso parecido a "porque todo lo que he hecho me ha servido para aprender y ser yo mismo". En estos casos ese "No me arrepiento de nada" significa falta de criterio, nula capacidad de introspección, e ignorancia absoluta sobre el valor de la humildad, virtud que siempre acompaña a los grandes de espíritu, y que tanto molesta a muchos de esos que hablan de la castradora moral judeo cristiana.
Es comprensible que si alguien inicia un viaje por el supuesto placer de viajar y sin trazarse de antemano ningún trayecto, al no fijarse una meta ni un camino, no tenga de qué arrepentirse sea cual fuere su destino final. Y si al cabo de seis meses de viaje se encuentra a sólo veinticinco kilómetros del punto de salida, porque resultó ser tan torpe como para estar girando alrededor del mismo sitio una y otra vez, podrá decirnos que no se ha equivocado, que está muy feliz de su viaje y que no sólo no se arrepiente de no haber llegado más lejos, sino que está encantado de conocer sus habilidades de peonza humana. Pero si cambiamos de supuesto y se trata de alguien aparentemente más sensato que el anterior, que decide salir de su ciudad para dirigirse a Roma y acaba finalmente en Mozambique, está claro que algún error habrá debido cometer, por más que nos intentase vender que incluso visitó un palacete mozambiqueño que no tenía mucho que envidiarle a ese otro del Vaticano.
La gran aspiración con la que todos los seres humanos nacemos es la búsqueda de la felicidad, algo que no es sinónimo del jajajá y el jijijí, como sabe cualquiera que lleve un tiempo en este viaje de la vida; una felicidad muy limitada y que depende en gran parte de la que sepamos generar y repartir a nuestro alrededor. Por eso resulta patético oírle el "No me arrepiento de nada" a una de esas personas, principalmente del mundo de la farándula y la intelestualidá, cuyo curriculum vitae lo integran elementos tan enriquecedores como un reguero de fracasos matrimoniales, la incapacidad de amar y ser amado, el miedo a la soledad y el estúpido refugio que les proporciona la silicona, la coca y el acohol. Si además nos sale con el añadido del "Todo me ha servido, porque de todo he sacado lecciones y he aprendido a ser yo mismo", habría que responderle que sí, que todo le ha servido para amargar a quien se osó cruzarse en su apisonadora trayectoria, y que ha tomado sobradas lecciones para obtener la cátedra de miserable cum laude. Y sobre todo, que en efecto, que por fin ha aprendido a ser él mismo: el mismo imbécil que era la primera vez que besó su imagen en un espejo.