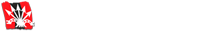Por Eduardo López Pascual
El hombre había nacido para la ciudad en un momento donde no era posible el acuerdo y la concordia; las mismas calles en las que transcurrieron sus años de ilusión y trabajo, aparecían vacías del gesto alegre, de colores sin primaveras y caminos hacia la tarea que trajera el pan de cada día; el hombre se sintió tremendamente triste asomado a la ventana de su tiempo, como adusta era su cara ante los niños huérfanos de libros y escuela, de gentes huyendo a lugares más seguros y pueblos sin violencia. Después de una vida de testigo por el mundo injusto que le acompañó desde el principio, luego de tantos años esperando el momento esperado para la buena aventura y otro futuro, había decidido bajarse al moro, en el decir ordinario, a esas calles donde residía el desamor y la tragedia se eternizaba

Tuvo que dejar, y lo hizo sin pedir nada a cambio, el calor de habitaciones más ricas, de costumbres doradas por el sino propio y el esfuerzo personal, y aquella suerte de surgir de entre la casa poderosa y la herencia sobrevenida, solo por ser miembro primogénito de familia acrisolada, elegida, en medio de una sociedad todavía sujeta a clases y clanes. Supo y quiso llevar toga e inteligencia sobre sus propios hombros dedicados a los demás, a los hombres y mujeres que mal que bien resistían las inclemencias de un destino oneroso y a veces miserable. Recapacitó sobre lo que vivía y veía en las aceras de plazas y avenidas, en las paredes de la fábrica y el tajo, y aprendió también a buscar una revolución con poesía; tenía a su favor el rostro muy sereno, ojos firmes y una mirada clara y firme. Y dándole sentido, un estilo en la forma y en el modo que cautivó a una gran parte de su pueblo.
Ofreció su misma vida para que de nuevo tres generaciones de españoles intentaran la comprensión, el diálogo; un destino común. Lo había aprendido de su maestro Ortega, quizá involuntario guía para un esfuerzo espiritual, profundo, sincero, y regresar a un pueblo con destino universal, es decir, más allá del ansia de aldea, y el beneficio individualista y nada solidario. Tenía un lenguaje tan expresivo como exacto, tan ético como estético, y quizá una consigna lo hablaba con palabras de poeta. Esas fueron por encima de todo sus herramientas para arar una tierra nueva, un espacio inédito, una sociedad distinta y mejor. La mirada arriba hacia un lugar libre de contaminación social, de seres marginados, de vidas comprometidas y muchas veces en peligro; había inventado la primavera que vendrían por izquierdas y derechas, y rezaba por un ciudadano que fuera eje del sistema. Incluso se vistió con la camisa azul mahón del proletario, para estar más cerca de sus carencias, de sus esperanzas, de su verdad.
Hoy casi no suenan campanas en su recuerdo, y aun los que en otro tiempo cantaron su palabra, rezogan ahora acomodados en sillones de butapercha y mítines con adornos en rojo; no importa, porque ese hombre que se llamó José Antonio, ni siquera murió contra ellos, sino por ellos.