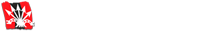No sabemos aún, con rigor, qué significa la colaboración en términos económicos. Si por Economía debe entenderse el “sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país”, y habida cuenta de la amplitud de esta definición, parece claro que nos hallamos ante una propuesta alternativa de gran calado. Un balón de oxígeno que viene a disipar la agobiante sensación de hastío hacia una ciencia Economía tan perfectamente dogmática, apodíctica, unívoca y tautológica como la que se imparte a nuestra juventud.
La definición más excesivamente inclusiva de Economía Colaborativa (en adelante EC) se construye a partir de dos pilares diferenciados: la búsqueda de la gratuidad de los intercambios o, cuando menos, la obtención de un descenso drástico de precio en relación con las ofertas del mercado tradicional; y la obligación de establecer las relaciones de mutuo interés entre las partes siempre mediadas por las nuevas tecnologías (redes sociales, comunidades virtuales, tiendas on-line, etc.)
Por lo que hace a este segundo punto, la EC es una mentalidad efectiva e indisolublemente unida a la cultura en red. Son las páginas de Internet las encargadas de interconectar a los ofertantes y los demandantes de los más diversos productos y servicios. Importa dejar claro que esta modalidad de trato mediado no supone una novedad en sí. Las empresas han incorporado hace años las páginas web a sus canales de venta para ofrecer una información mitad institucional, mitad comercial. Muchas, además, han dado pasos notables hacia el siguiente nivel de desarrollo que es la digitalización.
Con todo, en este punto el acuerdo es completo: la EC es, esencialmente, un fenómeno digital. Los equívocos respecto a ella surgen en relación con la primera componente identificada. Porque sus más puristas defensores afirman que el rasgo más característicos a considerar es su rechazo frontal del dinero como vehículo de los intercambios. En este sentido, EC sería un sinónimo de “trueque”.
No resulta muy complicado rastrear las fuentes más inmediatas de esta idea. Sólo hay que retrotraerse al año 2001 cuando, en Argentina, el “corralito” bancario obligó a las personas a hallar otras formas de trocar las cosas que producían por las cosas que necesitaban. Aquella situación, por lo demás, recabó en la sociedad una severa pérdida de confianza en el sistema y alimentó, en muchos puntos del globo, algo muy similar al deseo de venganza.

Inmediatamente, esta “versión fuerte de la EC” será confrontada con algunas debilidades notorias: que si se trata de un modelo asociado mayoritariamente a productos y bienes de segunda mano; que si resulta incapaz de crear riqueza ni de generar una verdadera actividad económica; que si supone un modelo incapaz de rebasar los límites de una pequeñísima comunidad (el fenómeno Internet, digámoslo de paso, ha hecho añicos esta objeción), etc. En contraste, si se habla de una versión dura de la EC es debido al fuerte componente ideológico que lleva consigo: el desprecio hacia el dinero, entendido como la clave de bóveda del capitalismo y el origen de múltiples facetas de la corrupción humana.
Pero este innegable tono hippie y progre de los radicales de la EC no debe llevarnos a engaño. La colaboración puede resultar muy rentable. 3D Hubs, por ejemplo, es una red social que conecta a propietarios de impresoras 3D con diseñadores y creativos de piezas 3D con la finalidad de intercambiar experiencias y dar luz a proyectos nuevos. Aunque la gran estrella del modelo es, por el momento, la compañía alemana Sonnen que crea comunidades capaces de producir -por fuentes alternativas-, almacenar y compartir energía eléctrica. Cada asociado cede gratuitamente (matiz capital) a la comunidad su excedente de producción a cambio de recibir el suministro necesario en los momentos en que no es autosuficiente. Un trueque claro: se cambia lo que sobra por lo que se necesita. Existen por tanto argumentos de peso para enfriar la altanería de quien descalifica de plano la EC sin saber nada sobre lo que se permite hablar. Nadie estableció que el intercambio debiera limitarse a frutas y hortalizas; los Bancos de Tiempo, por ejemplo, ya han mostrado las enormes posibilidades que surgen al instituir la hora de trabajo como patrón de valoración de los bienes o los servicios en lugar de una fracción monetaria determinada.

Aunque sólo puede hablarse rigurosamente de EC si está presente el principio de gratuidad de los intercambios son muchas las actividades con ánimo de lucro que reclaman también para sí el prestigio de lo colaborativo. Negocios que, en coherencia con su lógica interna, no renuncian a la facturación en forma de dinero y que no tienen en común con la EC propiamente dicha más que el uso de Internet, fijo o móvil.
Estos negocios son, en realidad, la evolución natural del concepto de alquiler facilitada por la economía digital. Se ofrece lo que sobra temporalmente y a un precio siempre por debajo del precio de mercado. Y se alquila absolutamente de todo: las plazas disponibles de nuestro coche para viajar con todos los asientos ocupados; los patios traseros de las viviendas unifamiliares para que otras personas hagan barbacoas o puedan plantar su tienda de campaña para realizar una visita barata a nuestra comarca o ciudad; una silla en tu propia mesa para probar las afamadas croquetas caseras de tu madre; un espacio en tu maleta para traer o llevar encargos de otras personas en tus viajes, especialmente si son de larga distancia; tu Wi Fi doméstico durante las horas en que no lo usas; un garaje en el centro de la ciudad mientras su propietario usa el coche para ir al trabajo… cualquier cosa es susceptible de ser ofertados en la Red.
No puede extrañar que, en determinadas circunstancias, estos “servicios de alquiler plataformados en Internet” hayan estado bajo la sospecha de la competencia desleal. Los casos más conocidos son los que afectan a los sectores del taxi (Uber) y del transporte de viajeros por carretera (Blablacar). Una situación que lejos de resolverse mantiene las espadas bien en alto.
Para Falange Auténtica, el interés político de esta larga digresión es doble.
Por una parte, la EC supone una respuesta airada de la ciudadanía por su indefensión frente a los precios abusivos o el mal servicio apreciado. El éxito de los servicios de alquiler pretendidamente colaborativos, a los que nos referíamos hace un momento, dan una ligera idea de la inflación de los precios que operan las compañías y los negocios tradicionales. Demuestran de manera inapelable que los mismos servicios pueden ofrecerse de una manera más económica. Y denotan, una vez más, la voracidad fiscal de los Estados como factor alcista en el precio de los bienes y servicios.
Pero la EC viene a consagrar nada menos que un cambio de mentalidad que comienza con una nueva visión del auténtico valor de las cosas. El sector de la población capaz de asumir que la utilidad de los objetos no viene determinada por la moda sino por la cobertura de las necesidades para las que fueron adquiridos supone una revalorización de los conceptos de durabilidad y usabilidad de las cosas. No estamos ante un simple rechazo frente a la estrategia capitalista de la “obsolescencia programada. Mucho más allá de eso, se trata de una clara afrenta al consumismo que conecta directamente con otras ideas, más elaboradas, como la Economía del Bien Común, la apuesta por el decrecimiento y algunas doctrinas comunitaristas que no han superado aún el estadio de las utopías.
En definitiva, por encima de las fracturas internas del concepto y de las dificultades para determinar con nitidez los límites de su definición, la EC está indagando una alternativa real al estilo de vida propio del capitalismo, al homo consumans. Razón más que suficiente para captar todo el interés de Falange Auténtica.